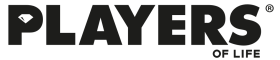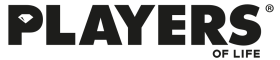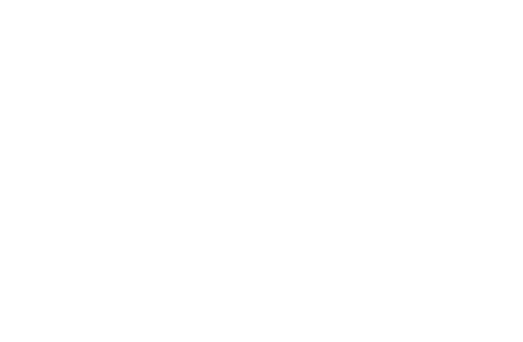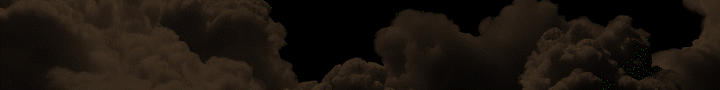La sociedad que busca aquello que no puede obtener en casa tiene dos caminos: guerrear o comerciar. Cuando existen las condiciones de seguridad y estabilidad en un sistema internacional, el comercio se vuelve la opción principal. Cuando no hay quien organice el sistema y éste, por ende, tiende al caos, la guerra se vuelve norma. Y no solo la guerra militar, también otros tipos de guerra.
Así ha sido desde de la primera red de comercio internacional que se creó hace más de 4 mil años. Abarcó desde el imperio egipcio hasta las ciudades-estado del Valle del Indo. Su centro era el imperio acadio, la potencia de la época.
El eje de dicha red fueron bienes suntuosos apreciados por las élites de la época. Como dichos artículos afianzaban el status de los potentados de aquellas sociedades, garantizaron una estabilidad internacional que les permitiera comerciar… hasta que la red se rompió.
Acad colapsó por divisiones internas e invasiones. Egipto entró en decadencia. Y las ciudades del Indo empezaron un largo proceso de despoblamiento debido a una crisis climática. Entonces el comercio internacional cedió a la guerra. Algo parecido ocurre ahora.
Geopolítica impuesta a la economía
Venimos de la hiperglobalización, la era de mayor comercio internacional en la historia. Bajo la hegemonía de Estados Unidos, el orbe entero vivió una época dorada –aunque con puntos muy oscuros también– de apertura comercial, integración productiva y flujo de capitales. La economía mandaba sobre la política. El paradigma era la rentabilidad y la eficiencia. Las guerras, que no dejaron de existir, estaban acotadas y no alteraban tanto el sistema. Pero de unos años para acá el modelo hiperglobal se ha fracturado. Y el paradigma es otro. La política, sobre todo la geopolítica, se ha impuesto a la economía.
Quien desde el comercio internacional quiera hoy comprender qué está pasando para tomar mejores decisiones, debe incorporar la variable geopolítica. No hacerlo es navegar a ciegas con el alto riesgo de estrellarse en un témpano de hielo o de extraviarse en la inmensidad del cada vez más agitado océano. Los líderes, empresarios y profesionales vinculados al comercio internacional, tienen –sí o sí– que observar varias claves geopolíticas a la hora de analizar su situación presente y proyección futura.
Claves geopolíticas
¿Cuáles claves? Aquí comparto solo algunas.
I. Guerras internacionales. Desde Ucrania hasta Cachemira, pasando por Gaza e Irán, estos conflictos no solo causan interrupciones logísticas, en verdad redefinen ejes, alianzas, políticas energéticas y cadenas productivas.
II. Tensiones geopolíticas. La rivalidad entre Estados Unidos y China se ha vuelto el eje estructural del (des)orden mundial. Prácticamente no hay campo que escape a la discordia entre estos dos gigantes.
III. Embudos marítimos. Los estrechos de Ormuz, Bab el-Mandeb, Malaca y Taiwán, de los cuales depende el comercio energético y manufacturero del mundo, cada vez son más vulnerables a sabotajes, bloqueos o tensiones militares.
IV. Proteccionismo y aranceles. Estados Unidos, China y la Unión Europea –los tres principales jugadores económicos– usan subsidios masivos para sus sectores estratégicos y aplican medidas arancelarias, abiertas o selectivas, que distorsionan el flujo comercial.
V. Guerras comerciales y tecnológicas. Pero en el arsenal, hay más que aranceles y subsidios. Vemos, otra vez, controles de exportación, sanciones y vetos tecnológicos, por ejemplo, en chips, semiconductores, software, inteligencia artificial.
VI. Fragmentación comercial. La globalización se ha fragmentado en bloques: Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, etc. Hay una nueva lógica de regionalismo estratégico en donde la seguridad económica pesa más que la eficiencia.
El comercio internacional ya no es neutro, como se creía hasta hace poco. En la nueva realidad internacional, analizar escenarios globales ya no es una opción. Las decisiones logísticas, tecnológicas y de inversión deben incorporar la mirada geopolítica si se aspira a tener resultados positivos.